Invasiones, soberanía y la peligrosa tentación de pedir auxilio al invasor.
La historia contemporánea está plagada de ejemplos que demuestran una verdad incómoda: cuando la fuerza sustituye al derecho, la libertad es siempre la primera víctima. Las invasiones de unos países sobre otros, justificadas con grandes palabras y nobles intenciones, rara vez persiguen el bienestar de los pueblos afectados. Más bien responden a intereses económicos, estratégicos o geopolíticos que poco tienen que ver con la democracia o los derechos humanos.
Desde pequeños hemos crecido mamando un relato muy concreto del mundo: el de las grandes potencias decidiendo qué países merecen ser salvados, castigados o directamente arrasados. Durante décadas, el poder soviético primero y el norteamericano después —a veces enfrentados, a veces sorprendentemente parecidos en sus métodos— nos han acostumbrado a ver la injerencia como algo normal, casi inevitable. Hoy, tristemente, esa lógica vuelve a estar de plena actualidad y no son pocos quienes la aplauden con entusiasmo, como si la historia no hubiese dejado suficientes cicatrices.
Conviene aclararlo sin ambigüedades: denunciar las invasiones no significa defender dictaduras. No significa justificar regímenes autoritarios, ni los que existen hoy ni los que existieron ayer. Tampoco implica negar el sufrimiento de los pueblos sometidos por gobiernos corruptos o represivos. Pero aquí surge una contradicción difícil de ignorar: ¿cómo es posible condenar ciertas dictaduras y, al mismo tiempo, celebrar que una potencia extranjera invada un país soberano? ¿En qué quedamos? ¿La soberanía es un principio o solo un argumento que se usa cuando conviene?
La presión constante de Estados Unidos sobre Venezuela es un ejemplo claro de cómo la injerencia externa puede convertirse en un castigo colectivo. Sanciones económicas, asfixia financiera, aislamiento internacional y discursos salvadores han tenido un efecto devastador en la vida diaria de millones de personas. Gobiernos pasan; el sufrimiento del pueblo permanece. Y, sin embargo, quienes diseñan estas estrategias rara vez pagan el precio de sus consecuencias.
No es un caso aislado. La invasión de Irak en 2003 se justificó con la amenaza de armas inexistentes y terminó sembrando el caos, la muerte y una inestabilidad que aún hoy condiciona toda la región. En Afganistán, dos décadas de ocupación extranjera no dejaron ni paz ni progreso duradero, solo un país exhausto y una sociedad profundamente dañada. Y en Ucrania, la invasión por parte de Rusia ha vuelto a recordarnos que la lógica imperial, venga de donde venga, desprecia siempre a la población civil.
A esta lista hay que sumar conflictos cronificados como el de Israel y Palestina, donde la fuerza, la ocupación y la ausencia de soluciones políticas reales han convertido el sufrimiento en rutina y la injusticia en paisaje habitual.
Y mientras todo esto ocurre, asistimos con inquietud a declaraciones que, lejos de parecer una broma, revelan hasta qué punto la mentalidad imperial sigue viva. La reciente intención expresada por Donald Trump de hacerse con Groenlandia —como si los territorios y los pueblos fueran mercancía negociable— no es una simple excentricidad. Es la manifestación descarnada de una forma de entender el mundo donde la soberanía ajena es secundaria frente al interés estratégico propio. Hoy es Groenlandia. ¿Qué será lo próximo?
Pero hay una dimensión aún más inquietante de este problema que merece una reflexión honesta: la mentalidad de quienes desean que una potencia extranjera invada su propio país para “arreglar” lo que no les gusta de sus dirigentes. Es una postura cada vez más visible, alimentada por la polarización política, el hartazgo social y esa vieja idea —inculcada durante décadas— de que siempre hay un imperio “bueno” dispuesto a venir a salvarnos.
Quienes piensan así suelen creer que una invasión es una especie de cirugía limpia y precisa, dirigida solo contra los responsables del poder. La realidad es muy distinta. Las invasiones no distinguen entre culpables e inocentes. Arrasan hospitales, escuelas, empleos, infraestructuras y futuros. Rompen países enteros para, con suerte, reconstruirlos según intereses ajenos.
Hay una profunda contradicción moral en pedir que otros decidan por la fuerza lo que no somos capaces de resolver con política, con debate, con movilización social o con reformas internas. Rechazar a un gobierno no justifica entregar la soberanía nacional a intereses extranjeros que nunca actúan por altruismo. Cambiar un mal gobierno por una guerra no es una solución; es una tragedia anunciada.
La historia demuestra que ningún pueblo ha sido liberado por las bombas de otro. Las invasiones no crean sociedades más justas ni más libres; crean sociedades rotas, dependientes y marcadas por el trauma. Y cuando parte de la población llega a desear esa intervención, el daño es doble: material y moral.
Defender la soberanía de los pueblos no implica defender a todos sus gobiernos. Implica algo más básico y más digno: defender el derecho de las sociedades a decidir su futuro sin coerción externa, por difíciles que sean los procesos internos. Porque cuando se normaliza la invasión como solución política, se está aceptando que la violencia vale más que la voluntad popular.
La historia reciente es clara. Cambian los nombres, las banderas y los discursos, pero el resultado siempre se parece demasiado. Y casi nunca se parece a la libertad que prometieron.
- Juan Rivas -

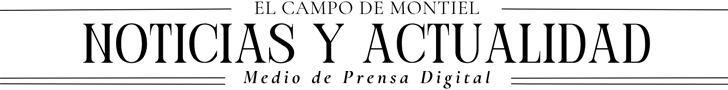

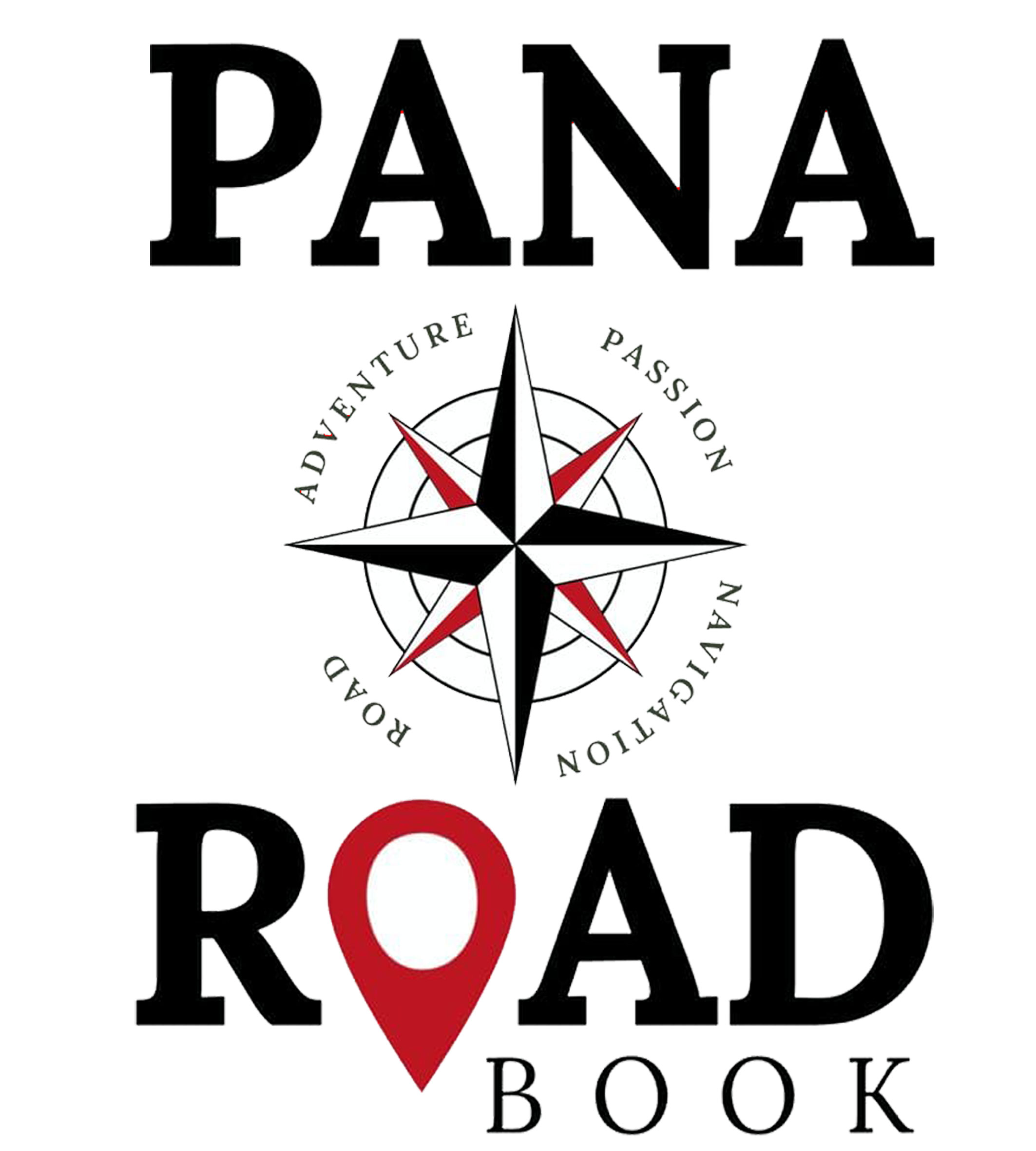


















0 comentarios:
Publicar un comentario